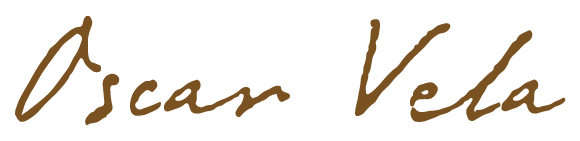Categoría: Artículos
El color de la vida
Con las últimas tragedias que se han producido en países africanos como Nigeria o Kenia, ha quedado absolutamente claro que el mundo reacciona de forma distinta dependiendo del color de la piel de las víctimas. Para confirmar lo dicho basta recordar el despliegue informativo que se dio tras el ataque del mes de enero al semanario francés Charlie Hebdo en París. Todos nos estremecimos con aquella noticia. Algunos levantamos la voz contra el fanatismo y la intolerancia, a favor de la libertad de expresión y en solidaridad con los periodistas asesinados. Muchos, fuimos Charlie Hebdo.
Sin embargo, nueve meses antes, el grupo extremista Boko Haram había secuestrado a doscientas niñas en el norte de Nigeria y hasta hoy sus padres no han vuelto a saber de ellas. Muy pocos medios de comunicación dieron a la referida noticia la trascendencia que debía tener. Imaginemos sólo por un momento que esas doscientas niñas hubieran sido secuestradas en una escuela de los Estados Unidos o de Londres o Madrid. El alud noticioso y la respuesta bélica se habrían expandido por todos los rincones del planeta desde el primer día.
El 18 de marzo de este año un grupo terrorista del denominado Estado Islámico irrumpió en un museo de El Bardo, Túnez, y asesinó a 23 personas, entre ellas dos ciudadanos colombianos. La condena al brutal atentando, quizá por la presencia de las víctimas colombianas, tuvo mayor repercusión en occidente y nos acercó algo a una tragedia que, de otra forma, en este lado, resultaba lejana y de poca importancia.
A inicios del mes de abril, un comando de la agrupación yihadista Al Shabab acribilló a 148 estudiantes cristianos de la Universidad de Garissa, en Kenia. Este espantoso baño de sangre tampoco tuvo ni de cerca la cobertura informativa de la prensa en el atentado de París. De hecho casi todas las noticias y editoriales que se han producido luego del macabro hecho tienen relación con el ominoso silencio en que cayeron la mayoría de los líderes mundiales, prensa incluida, ante un crimen que debía conmover a toda la humanidad.
Pero la realidad del mundo es tan cruel y patética, racista y oprobiosa, que antes de soltar una lágrima o lanzar un grito de protesta, antes de escribir una nota o transmitirla, se mira el color de los muertos, y, en consecuencia, se actúa o se ignora.
La verdadera realidad de este mundo de mierda es que en África conviven 900 millones de personas divididas en 54 naciones, y entre los 48 estados con menor nivel de vida del planeta se encuentran 34 países africanos. La verdadera realidad es que en África mueren a diario miles de personas por hambre, sed, enfermedades y crímenes de lesa humanidad. La verdadera realidad es que a occidente le importan un carajo tragedias como éstas si todos los muertos son negros y no hay un pozo petrolero cercano. Por eso nadie o casi nadie ha levantado la voz para ser Kenia, Nigeria o, simplemente, un sospechoso de cualquier cosa por el color de su piel.
¿Cuánto vale una vida?
La historia de Nelson Serrano, el ecuatoriano que fue condenando a muerte en los Estados Unidos por un presunto homicidio múltiple, ha vuelto a destapar las cloacas de un sistema judicial que podrá ser muy eficaz (me temo que no lo es por las consideraciones que expongo más abajo), pero que despide un olor pestilente y no resulta del todo confiable en especial cuando se juzga a personas de origen latino, afroamericano o árabe, sólo por poner algunos ejemplos.
Es importante apuntar que el hecho de que en más de la mitad de los estados de esta nación federada todavía se mantenga vigente la pena de muerte, tal como sucede en Irán, Corea del Norte, China, Siria, entre otros, deja marcado en el mapa mundial a los Estados Unidos con un enorme signo de interrogación en cuanto al respeto de los derechos humanos.
El último reportaje sobre el caso Serrano, producido por Janeth Hinostroza y estrenado la semana pasada en Ecuador bajo el título “Nelson Serrano-Soy Inocente”, ha refrescado (al menos en el ámbito local), el debate sobre un proceso claramente viciado y salpicado de dudas, en el que la víctima es un ciudadano ecuatoriano cuyos derechos han sido pisoteados tanto en los Estados Unidos como en su país. Este documental nos permite recordar hoy aquello que sucedió en el pasado reciente, cuando Serrano fue secuestrado y deportado por autoridades y funcionarios de los dos países (sin ninguna consecuencia judicial para esas autoridades y funcionarios hasta ahora), y entregado en una prisión de Florida donde ha permanecido encerrado doce años.
El reportaje también ha removido entre nosotros esta historia que nos recuerda lo frágiles e imperfectos que son los sistemas judiciales -incluso el estadounidense que se jacta de ser muy eficaz- cuando prevalecen en ellos la eficiencia y la agilidad por encima de la justicia y la seguridad jurídica.
No puede haber justicia sin eficacia, por supuesto, pero menos aún habrá eficacia sin justicia. Me pregunto entonces si el caso Serrano será exactamente un ejemplo de lo eficaz y justo de un sistema que ha quedado evidenciado en este proceso que requiere frenéticamente un culpable para que sea juzgado (y asesinado en acto público), y coopera de este modo manteniendo los números en azul y las estadísticas en curva ascendente, antes que declarar la inocencia del acusado por la inexistencia total de pruebas en su contra y quedarse sin un reo condenado, sin una ejecución que satisfaga la vindicta pública, y sin un fiscal victorioso que sume una nueva muerte a su hoja de vida.
Me pregunto también si hay eficacia y justicia en un sistema judicial en el que prevalecen los ascensos y las promociones antes que las vidas de personas como Nelson Serrano, John Thompson, Peter Limone o Carlos de Luna, o la de George Stinney, el niño de 14 años que fue condenado y ejecutado en la silla eléctrica en 1944 y declarado inocente setenta años después. Me pregunto ¿cuánto vale una vida en ese sistema?
Crímenes de ficción
Un hombre está sentado cómodamente en su sillón de terciopelo verde. Frente a él hay una ventana que da al parque de los robles. A su espalda, la puerta del estudio se encuentra cerrada. El hombre lee los últimos capítulos de una novela.
Alta suciedad
Tomo prestado el título de un álbum de Andrés Calamaro para referirme a ese particular estrato de las sociedades menos avanzadas donde subsisten las peores prácticas feudales y aún se respiran los tufillos rancios de aristocracia y los añejos olores del parroquialismo.
En este sub segmento social revolotean los espectros de una fingida nobleza que intenta evitar la confusión racial en un mundo excesivamente mestizo para seres tan puros. Se aferran entonces sus miembros a polvorientos escudos heráldicos, y con ellos, por ellos, pretenden todavía ciertas canonjías, cargos, puestos, o alguna cuota de poder en las alturas tal como lo hicieron sus antepasados.
Los miembros de la alta suciedad no están especialmente apegados a la cultura: jamás leen pero sí compran muchos libros (los de moda y los más viejos que encuentren aunque estén escritos en finlandés), y con ellos engalanan unas enormes y tristes bibliotecas de las que no se ha beneficiado nadie más que la vanidad del propietario cuando las exhibe ante sus amigos; tampoco acuden a recitales de música, obras de teatro o exposiciones de artistas plásticos locales, pero no se pierden la posibilidad de estar en primera fila cuando llega el cantante pop del momento o de adquirir presuntas piezas de arte o dudosas pinturas auténticas que les endosa hábilmente su estraperlista de confianza.
El nivel intelectual de los miembros de la alta suciedad alcanza con lo justo para mantener conversaciones sobre el mundo del espectáculo y las bodas reales, también por supuesto para el chisme punzante y la crítica del momento, que es en realidad su modus vivendi, porque eso sí, todos los involucrados en este segmento se especializan en escuchar susurros a través de las paredes, observar detalles increíbles por los intersticios de las ventanas y transmitir noticias a velocidades imposibles por medio de teléfonos análogos o digitales.
En la alta suciedad pululan las lenguas bífidas y discurren torrentes de sangre fría. Allí todo es posible: mitificar delincuentes, ensalzar pícaros, elevar bribones a los altares o beatificar bandidos. La doble vida de sus miembros es una constante, pero todo se tolera y se perdona si el interfecto, además de ostentar un apellido de alcurnia, acude de forma regular a los oficios religiosos y demuestra cada tanto su arrepentimiento con el brote inesperado de una lágrima, tres sonoros golpes de pecho o un generoso aporte a las arcas del templo. Eso sí, cuando los devaneos o infidelidades sean cometidos por una mujer, no habrá redención posible por más abolengo que tenga, pues la infractora descenderá de inmediato a los estratos menos apetecidos de la escala social, y todos en las alturas, por los siglos de los siglos, le conferirán su respectivo masterado en la profesión más antigua del mundo.
Y es que además de deslenguados, bastos e insidiosos, los miembros de la alta suciedad, ellos y ellas, defenderán hasta el final el machismo medieval de esa estirpe.