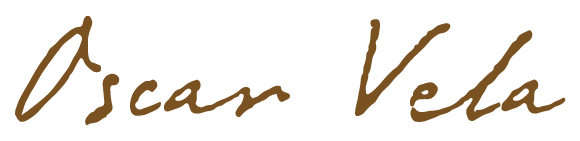Niños con miedo
No son nuevas las imágenes de niños involucrados en actos de violencia cometidos por adultos. Las vemos todos los días en la prensa a propósito de Gaza, por ejemplo, en donde los menores de edad han aprendido a convivir en permanente estado de guerra. En esos parajes que a veces nos resultan tan distantes, el estruendo de las bombas y el olor metálico de la sangre derramada son parte de su entorno natural, de los juegos y de las pesadillas que nunca terminan al despertar.
También algo lejana se encuentra aquella historia de las doscientas niñas nigerianas que fueron secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram. A finales del año 2014, meses después de su desaparición, el líder de los extremistas anunció que las niñas fueron convertidas al Islam y las casaron, pero además, esbozando una sonrisa perversa, les envió el siguiente mensaje a sus padres: «Si ustedes supieran el estado de sus hijas hoy, podrían… morir de pena».
Hace pocos días, dio la vuelta al mundo una fotografía originada en otro rincón distante del planeta, en Siria, con la imagen de una niña que se “rendía” con los brazos en alto ante la cámara de un periodista pensando que se trataba de un arma apuntándole. Otras imágenes icónicas han estremecido a la humanidad en su tiempo en distintos puntos geográficos: aquella de la niña desnuda quemada con napalm; la del pequeño africano ovillado, casi desvaído y en huesos, mientras un buitre lo contemplaba agonizando; la de aquel niño que caía abatido por una bala en los brazos de su padre que sólo imploraba piedad…
Pero también aquí en nuestro país en muchas ocasiones hemos sido testigos de imágenes desgarradoras de niños hambrientos, minadores, vendedores de la calle, adictos, abusados, y, como sucedió hace algunos días en La Trinitaria, niños desalojados de lo que ellos consideraban eran “sus hogares”, pequeñas covachas de caña que fueron arrasadas por tractores. Niños que contemplaban absortos, temerosos, el hundimiento de todo su entorno, incluída por supuesto la dignidad de sus padres.
¿Cómo les explicamos a esos niños que aquel desalojo se realizó, según las autoridades, al “amparo de la ley”? ¿Cómo podemos justificar la destrucción de sus casas por la protección de una zona ecológica? ¿Cómo pedirles que comprendan que en aquel acto innegablemente violento prevaleció un derecho medio ambiental por encima del derecho a “su vivienda”? ¿Cómo hacemos para que entiendan que a veces la ley no es necesariamente justa aunque pretenda ser legítima?
La primera zona de seguridad de un niño está en sus padres; la segunda, en su casa, aunque se trate tan sólo de un techo agrietado y de cuatro paredes de caña. Si destruimos su casa y humillamos a sus padres, incluso cuando nos asiste la ley, nunca encontraremos respuestas adecuadas para todas las preguntas que rondarán en su cabeza el resto de la vida, y además seremos responsables de una sociedad en la que los niños tienen miedo, como en tantos lugares del mundo.