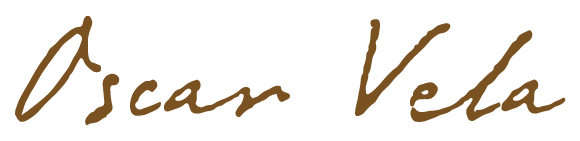El último refugio del poeta
Isla Negra no es una isla, es algo así como una ilusión que simula flotar sobre el océano. Sus playas están salpicadas por rocas oscuras e hirientes que han sido pulidas durante siglos por las frías aguas del Pacífico chileno. En este paraje dominado siempre por el mar rabioso, vivió sus años más felices el Premio Nobel Pablo Neruda. Allí conoció el amor y saboreó la gloria. Allí sintió la proximidad de la muerte cuando se produjo el golpe de Estado contra el Presidente Salvador Allende. Hasta Isla Negra debe haber llegado el eco agónico de su amigo que moría en el Palacio de la Moneda, quizá incluso el olor de la pólvora. A este lugar regresaron los restos del poeta, demasiados años después, para ser sepultados en la proa de su barco junto al gran amor de su vida, Matilde Urrutia.
Neruda llegó al recóndito enclave marino en 1938. Se enamoró de inmediato de la cabaña de piedra plantada en la arena, del amanecer que siempre ofrecía un paisaje distinto, de las noches colmadas por el rumor de las olas. Sus memorias recogieron esos instantes con esta frase: “Por primera vez sentí como una punzada este olor a invierno marino, mezcla de boldo y arena salada, algas y cardos…”.
Compró el lugar a un marino español llamado Eladio Sobrino. Lo que habría de ser la enorme nave que domina el tumultuoso océano desde el continente, empezaba a tomar forma en su cabeza, como un verso, como un sueño persistente y vaporoso. Más tarde Neruda escribiría: “la casa fue creciendo, como la gente, como los árboles…”
Y es que este fabuloso trasatlántico no fue armado en un gran astillero sobre pilotes gigantes, ni su esqueleto jurásico fue nunca admirado por nadie, ni se inauguró lanzándose al mar en una pomposa ceremonia, pues la nave había nacido en el mar, había estado siempre surcando las aguas, y, con el tiempo, sus espacios emergieron del imaginario del poeta. Cada uno de sus salones se llenó casi por arte de magia de los más asombrosos objetos: mascarones de proa, pipas, barcos enclaustrados en botellas de cristal, veleros, timones, juguetes, cristalería, un caballo de tamaño natural, dientes de cachalote, caracolas marinas, la armadura de una ostra descomunal…
El mar también le ofrendó regalos, de vez en cuando, como aquel enigmático tablero sobre el que Neruda escribía sus poemas. Se dice que una mañana el poeta observaba a través de su catalejo el desorden del mar y lo vio balanceándose sobre las olas. Se emocionó como un niño y bajó a la playa con su mujer a esperar el arribo del curioso objeto. Horas después el portón de madera de algún barco fantasma ocupaba aquel espacio que el poeta le había reservado desde siempre: la Covacha, el despacho al que Neruda le puso un techo de zinc para escuchar el martilleo de la lluvia mientras escribía.
La casa de Isla Negra no se detiene nunca. Los objetos parecen cambiar de lugar por sí solos, o brotar de forma espontánea de las paredes de piedra. Recorrerla es como emprender un viaje entre las palabras dispuestas por Neruda siempre con tinta verde. Quien se embarca en este navío no puede dejar de imaginar al poeta hechizado por los ojos desconcertantes de las ninfas y piratas, imaginarlo mimando cada objeto, acariciando la superficie rugosa de los caracoles, jugueteando entre una flota de barcos congelados, contemplando desde su propio mundo las mareas encrespadas, y por supuesto, entrelanzado palabras para convertirlas en música, desmadejando ritmos, desflorando imágenes…
Necesito del mar porque me enseña:
no sé si aprendo música o conciencia:
no sé si es ola sola o ser profundo
o sólo ronca voz o deslumbrante
suposición de peces y navios.
El 18 de septiembre de 1973 la casa de Isla Negra recibió a los amigos de Neruda para llorar por los caídos. Ya no hubo festejos, ni risas. Al día siguiente, el poeta, gravemente enfermo, partía hacia la capital en un viaje que le debe haber parecido eterno. Murió en Santiago el 23 de Septiembre del mismo año de la revuelta, pero sólo volvió a su hogar en 1992, cuando sus restos fueron trasladados allí, y se le rindió finalmente el homenaje que merecía.
El futuro es espacio,
espacio color de tierra,
color de nube,
color de agua, de aire,
espacio negro para muchos sueños,
espacio blanco para toda la nieve,
para toda la música.
Y allí, capitaneando desde la proa de la nave, su último refugio, el poeta continúa el viaje.