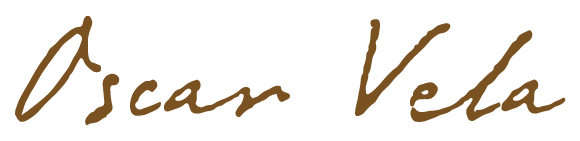El poder es de los desgraciados (sobre “Todo ese ayer”, de Óscar Vela)
Por Eduardo Varas
He pasado varios días pensando en esta, la reciente novela publicada por Óscar Vela, porque creo que más allá del ejercicio que ha hecho Santiago Páez con «Ecuatox», no encuentro ninguna otra obra de ficción que desentrañe el correísmo que se vive en Ecuador, pero desde una posición tangencial. No es un disparo directo, pero no hay cómo ver a otro lado. No hay reclamo, hay una suerte de reflejo, de radiografía del poder, de lo que significa tener el poder en un país que está lleno de gente que controla a otra, que puede decidir por otra, que acaba al resto si lo quiere, porque puede.
“Todo ese ayer” habla de cómo gente con el poder económico, de seguridad y político es capaz de sostener sistemas que defenderán a toda costa; un sistema que genera víctimas no por acciones “macro”, sino por el daño que se inflige directamente. También habla de cómo la sociedad se mantiene en función de apariencias, de ideas que no responden a la realidad, de cosas que se guardan para proteger el status quo. “Todo ese ayer” habla de personajes destrozados porque hay algo sobre ellos que los presiona. “Todo ese ayer” es la novela que nos muestra qué pasa cuando los desgraciados tienen el poder, aquí y en otros sitios, en un país, en una ciudad, en una familia. No hay un deseo por atacar al régimen, hay solo necesidad de contar una historia sobre cómo ejercemos el poder desde la posibilidad de hundir al otro, con las justificaciones que encontremos. Y eso, bajo cualquier perspectiva, va a referirnos al correísmo; eso y las relaciones de la historia con el 30 de septiembre de 2010, que no es algo gratuito.
En “Todo ese ayer” hay un solo camino: la imposibilidad de salir del lugar en el que se está. El poder convierte todo en arena movediza y si queremos escapar de ahí, en realidad nos hundimos más. Hay consecuencias en las acciones que realizan y han realizado Federico Gallardo y Sebastián Barberán, dos amigos de adolescencia, cercanos, casi como hermanos. Uno argentino (Barberán) y otro viviendo en Argentina con su familia (Gallardo). Cuando el tiempo consular termina para su padre en Buenos Aires, Federico vuelve a Quito con su familia. Sebastián se queda, interviene directamente en contra del régimen militar de su país, lo detienen y lo desaparecen. Al menos eso cree Federico hasta que Sebastián reaparece en forma de un email. El pasado regresa, pero todo ha cambiado. Sebastián necesita ayuda, siente que lo persiguen, que los fantasmas de ese poder que lo doblegó están detrás de él. Federico no lo puede ayudar; el poder que le ha dado estabilidad, y que él parece disfrutar, lo ha proscrito y no va a descansar hasta hundirlo. Y se va a hundir. Federico deberá tocar fondo hasta reconocer que no hay manera de recuperarse una vez que el poder te ha señalado.
Hay algo importante en la forma en que Oscar Vela construye sus novelas; algo que te remueve. Pasa por el hecho de que las acciones se construyen y se destruyen casi en un mismo nivel. Ese golpe maestro de acabar con personajes de un renglón a otro y de abrir dudas que resuelve con simples gestos es lo que convierte a su trabajo en un deleite para el lector. No se trata de transformar la literatura, de experimentar, de hacer vanguardia por hacerla, se trata de controlar lo que se cuenta y las sensaciones y filiaciones que se desarrollan en el lector. Una persona no lee para pasar el rato, lo hace para conocer a otros seres y entender algo de la vida, porque así es la empatía. Oscar Vela lo sabe, por eso su apuesta mira hacia los que no pueden más, los que activan alarmas, los que piden auxilio. En este universo, en el que Federico, su mujer Rocío y Sebastián parecen buscar puntos en común, descubrimos que la anécdota que da inicio a todo debe agotarse. No hay más. Ese poder que Vela evidencia se traga todo, no deja nada, es un agujero negro que no va a permitir que la luz salga. Es un poder que se activa para lo que mejor sabe hacer: acabar con el otro, de la peor manera posible.