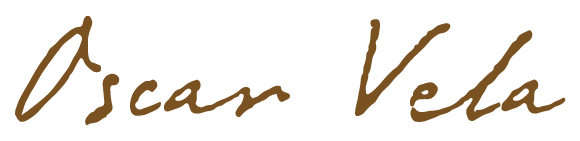La banalidad del mal
La filósofa y periodista judía Hannah Arendt, nacida en Alemania en 1906 y nacionalizada estadounidense en 1951, fue la creadora de la frase “La banalidad del mal”, utilizada en su libro titulado “Eichmann en Jerusalem”, en el que trata no solo sobre el juicio realizado a Adolf Eichmann en Israel, 1961, sino también el perfil psicológico y humano del Teniente Coronel de las SS Nazi, acusado y juzgado por crímenes contra la humanidad en el nombre del regimen nacional socialista y de su lider Adolfo Hitler.
Durante el transcurso del juicio, actuando como corresponsal de la revista The New Yorker, Arendt concluyó que Eichmann no presentaba características antisemitas ni los rasgos propios de una persona retorcida o mentalmente afectada. La autora abrió la polémica entonces manifestando que Eichmann actuó por sumisión a la autoridad y por un deseo de ascenso y superación profesional. De hecho concluyó en su obra que el renombrado criminal era un simple burócrata que cumplía órdenes sin reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. El alcance del polémico concepto “La banalidad del mal”, recaía para la autora en el hecho de que Eichmann era sin duda culpable de los hechos atroces que se le atribuían, pero que no se trataba de un monstruo sino de un hombre irreflexivo y, en consecuencia, obsecuente seguidor de un sistema con objetivos criminales.
Con el paso del tiempo, los distintos regímenes totalitarios han demostrado estar marcados por el estigma de “la banalidad del mal”. Los patrones de comportamiento muestran cíclicamente a ese lider o líderes magnéticos, brillantes, ambiciosos y vanidosos, que envuelven a sus seguidores con retóricas patrióticas y revolucionarias orientadas casi siempre hacia finalidades personalistas de tintes perversos, pero empaquetadas con las vistosas envolturas de la redención social, económica y política. Y, por supuesto, en el patrón se repiten también los adoradores de esos líderes, seres normalmente limitados y obedientes, capaces de cumplir órdenes y ejecutar acciones que, prescindiendo de aquel jerarca y sus doctrinas, jamás estarían dispuestos a ejecutar.
Los Eichmann del futuro fueron en el pasado de los totalitarismos, y son en el presente de todos esos regímenes aquellos funcionarios sumisos, aplaudidores consuetudinarios, levantadores autómatas de manos, fervorosos coreadores de himnos, carceleros de opositores o insultadores ordinarios, que por temor reverencial o por su propia ignorancia fueron capaces de superar sus límites éticos y morales en el nombre del lider. Y serán también los que al final de los tiempos de gloria, en la desbandada, comprenderán finalmente la verdadera dimensión de sus acciones, y entonces lo hegarán todo tres veces, aunque sea demasiado tarde.